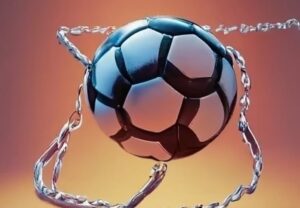Temprano, cuando la plaza aún no se había llenado, Francisco José Lloreda Mera, más conocido como “Kico” Lloreda, trepó con destreza, a pesar de usar bastón, las gradas del tendido seis. No lo hizo por el sitio demarcado para las escalas, sino que a zancada limpia buscó su lugar en la fila 21 y allí tomó lugar al lado de algunos miembros de su familia. Poco a poco aparecieron conocidos que desde filas más abajo, incluso desde la barrera, lo reconocieron. Algunos treparon para saludarlo de abrazo. Llamó al vendedor de maní y compró algunos cucuruchos que repartió entre sus acompañantes.